Ante pacientes por los que “ya nada queda por hacer”… un texto que muestra que hay mucho por hacer por ellos: acompañarlos en sus últimos momentos con inteligencia y sensibilidad, e incluso ser capaces de aprender de ellos. Compartimos el testimonio de Elisabeth Kübler-Ross, médica psiquiatra y pionera en el campo de los cuidados paliativos modernos.

Elisabeth Kübler-Ross nació en Suiza en 1926, y partió de este mundo en Estados Unidos en 2004. Fue, como psiquiatra y escritora, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas moribundas y cuidados paliativos, y pionera en el campo de investigación de las experiencias cercanas a la muerte, trabajando tanto con adultos como con niños. Con su tesón pudo vencer la discriminación de género hacia sus ideas, trabajó para la erradicación de la visión -en el área médica y psicológica- de la muerte como un tabú, y se atrevió a tender un puente entre medicina, psicología y espiritualidad en los más fríos ámbitos clínicos. Convidamos un fragmento del capítulo 19 de su autobiografía, “La rueda de la vida”:
En esos primeros días de lo que se vendría a llamar el nacimiento de la tanatología, o estudio de la muerte, mi mejor maestra fue una mujer negra del personal de limpieza. No recuerdo su nombre, pero la veía con regularidad por los pasillos, tanto de día como de noche, según nuestros respectivos turnos. Lo que me llamó la atención en ella fue el efecto que tenía en muchos de los pacientes más graves. Cada vez que ella salía de sus habitaciones, yo notaba una diferencia palpable en la actitud de esos enfermos.
Quise conocer su secreto. Llena de curiosidad, literalmente espiaba a esa mujer que ni siquiera había terminado sus estudios secundarios, pero que conocía un gran secreto. Un día se cruzaron nuestros caminos en el pasillo. De pronto me dije lo que solía decir a mis alumnos: “Por el amor de Dios, si tienes una pregunta, hazla”. Haciendo acopio de todo mi valor, caminé decidida hacia ella, de manera algo agresiva tal vez, lo cual de seguro la sobresaltó, y sin la más mínima sutileza ni encanto le solté:
– ¿Qué les hace a mis enfermos moribundos?
Lógicamente ella se puso a la defensiva:
– Sólo les limpio el suelo —contestó educadamente, y se alejó.
– No me refiero a eso —dije, pero ya era demasiado tarde.
Durante las dos semanas siguientes, nos espiamos mutuamente con cierta desconfianza. Era casi como un juego. Finalmente, una tarde ella se hizo la encontradiza conmigo en un pasillo y me arrastró hacia la parte de atrás del puesto de las enfermeras. Toda una escena: una ayudante de cátedra vestida de blanco arrastrada por una humilde mujer de la limpieza, de raza negra. Cuando estuvimos totalmente a solas, cuando nadie podía escucharnos, me contó la trágica historia de su vida y desnudó su alma y corazón de una manera que superaba mi comprensión.
Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro.
Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro.
Procedente del sector sur de Chicago, había crecido en un ambiente de pobreza y penalidades. Vivía en una casa sin calefacción ni agua caliente donde los niños siempre estaban malnutridos y enfermos. Como la mayoría de la gente pobre, no tenía ninguna defensa contra la enfermedad y el hambre. Los niños llenaban sus hambrientos estómagos con avena barata, y los médicos eran para otra gente. Un día, su hijo de tres años enfermó gravemente de neumonía. Ella lo llevó a la sala de urgencias del hospital de la localidad, pero no la admitieron porque debía diez dólares. Desesperada, caminó hasta el hospital Condal Cook, donde admitían a los indigentes.
Desgraciadamente, allí se encontró en una sala llena de personas como ella, muy enfermas y necesitadas de atención médica. Le ordenaron que esperara. Pero pasadas tres horas de estar sentada allí esperando su turno, vio a su hijo resollar, lanzar un gemido y morir acunado en sus brazos.
Aunque era imposible no sentir pena por esa pérdida, a mí me impresionó más el modo en que contaba su historia. Aunque hablaba con profunda tristeza, no había en ella nada de negatividad, acusación, amargura ni resentimiento. Su actitud era tan apacible que me sorprendió. Lo encontré tan raro, y yo era tan ingenua, que casi le pregunté: “¿Por qué me cuenta todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con mis enfermos moribundos?” Pero ella me miró con sus ojos oscuros bondadosos y comprensivos y me contestó como si hubiera leído mis pensamientos:
– Verá, la muerte no es una desconocida para mí. Es una vieja, vieja conocida.
Me sentí como la alumna ante la maestra.
– Ya no le tengo miedo —continuó en su tono tranquilo y franco—. A veces entro en las habitaciones de esos enfermos y veo que están petrificados de miedo y no tienen a nadie con quien hablar. Me acerco a ellos. A veces incluso les toco la mano y les digo que no se preocupen, que no es tan terrible.
Después se quedó en silencio.
Poco después conseguí que esa mujer dejara de dedicarse a la limpieza y se convirtiera en mi primera ayudante. Ella me ofrecía el apoyo que necesitaba cuando no lo encontraba en ninguna persona. Eso solo fue una lección que he tratado de transmitir. No es necesario tener un gurú ni un consejero para crecer. Los maestros se presentan en todas las formas y con toda clase de disfraces. Los niños, los enfermos terminales, una mujer de la limpieza. Todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro.
Siempre he dicho que los moribundos han sido mis mejores maestros, pero hacía falta tener valor para escucharlos.
Siempre he dicho que los moribundos han sido mis mejores maestros, pero hacía falta tener valor para escucharlos.
Doy gracias a Dios por esos pocos médicos comprensivos que me permitieron acercarme a sus pacientes moribundos. Todas aquellas visitas introductorias seguían el mismo protocolo. Vestida con mi bata blanca, en la cual aparecía mi nombre y mi cargo, “Enlace psiquiátrico”, les pedía permiso para hacerles preguntas delante de mis alumnos acerca de su enfermedad, de su estancia en el hospital y cualquier problema que tuvieran. Jamás empleaba las palabras “muerte” ni “morir” mientras ellos no sacaran el tema. Les daba a entender que sólo me interesaban sus nombres, edad y diagnóstico. Generalmente a los pocos minutos el paciente aceptaba. De hecho, no recuerdo que ninguno se haya negado nunca.
Normalmente el auditorio se llenaba media hora antes de que comenzara la charla. Con unos cuantos minutos de antelación yo llevaba personalmente al enfermo, en camilla o silla de ruedas, a la sala para la entrevista. Antes de comenzar me retiraba hacia un lado para rogar en silencio que la persona enferma no sufriera ningún daño y que mis preguntas la estimularan a decir lo que necesitaba decir. Mi súplica se parecía a la oración de los Alcohólicos Anónimos:
Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo cambiar, y sabiduría para conocer la diferencia.

Una vez que el paciente comenzaba a hablar (y para algunos emitir un simple susurro era un terrible esfuerzo), era difícil parar el torrente de sentimientos que se habían visto obligados a reprimir. No perdían el tiempo con banalidades. La mayoría decía que se habían enterado de su enfermedad no por sus médicos sino por el cambio de comportamiento de sus familiares y amigos. De pronto notaban distanciamiento y falta de sinceridad, cuando lo que más necesitaban era la verdad. La mayoría decía que encontraban más comprensión en las enfermeras que en los médicos. “Ahora tienen la oportunidad de decirles por qué”, les apuntaba yo.
Siempre he dicho que los moribundos han sido mis mejores maestros, pero hacía falta tener valor para escucharlos. Expresaban sin temor su insatisfacción respecto a la atención médica, y no se referían a la falta de cuidados materiales sino a la falta de compasión, simpatía y comprensión. A los médicos experimentados les molestaba oírse retratar como personas insensibles, asustadas e incapaces. Recuerdo a una mujer que exclamó casi llorando: “Lo único que quiere el doctor es hablar del tamaño de mi hígado. ¿Qué me importa a mí el tamaño de mi hígado en este momento? Tengo cinco hijos en casa que necesitan atención. Eso es lo que me está matando. ¡Y nadie aquí me habla de eso!”
Al final de las entrevistas, los pacientes se sentían aliviados. Muchos que habían abandonado toda esperanza y se sentían inútiles, disfrutaban de su nuevo papel de profesores. Aunque iban a morir, comprendían que era posible que su vida aún tuviera una finalidad, que tenían un motivo para vivir hasta el último aliento. Podían seguir creciendo espiritualmente y contribuir al crecimiento de quienes los escuchaban.
Después de cada entrevista llevaba al enfermo a su habitación y volvía junto a los alumnos para continuar sosteniendo con ellos conversaciones animadas y cargadas de emoción. Además de analizar las respuestas y reacciones del paciente, analizábamos también nuestras propias reacciones. Por lo general, los comentarios eran sorprendentes por su sinceridad. Hablando de su miedo a la muerte, que la hacía evitar totalmente el tema, una doctora dijo: “Casi no recuerdo haber visto un cadáver.” Refiriéndose a que la Biblia no le facilitaba respuestas para todas las preguntas que le hacían los enfermos, un sacerdote comentó: “Yo no sé qué decir. Así que no digo nada.”
En esas conversaciones, los médicos, sacerdotes y asistentes sociales hacían frente a su hostilidad y actitud defensiva. Analizaban y superaban sus miedos. Escuchando a pacientes moribundos, todos comprendimos que deberíamos haber actuado de otra manera en el pasado y que podíamos hacerlo mejor en el futuro.
Cada vez llevaba a un enfermo al aula y después lo devolvía a su habitación, su vida me hacía pensar en “una de los millares de luces del vasto firmamento, que brilla durante breves instantes para luego desaparecer en la noche infinita”. Las lecciones enseñadas por cada una de estas personas se resumían en el mismo mensaje:
Vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia.
Vive de tal forma que no lamentes las cosas que has hecho ni desees haber actuado de otra manera.
Vive con sinceridad y plenamente.
Vive.
También te puede interesar…
El Ahora que nunca muere
Somos conscientes de la finitud humana, pero nuestro corazón anhela el infinito.
De mi propia vida
“He sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso planeta”.
Soltar, morir, renacer
La monja budista Pema Chödrön habla de la práctica del desapego.




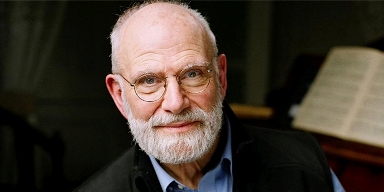







Te invitamos a compartir tus reflexiones: